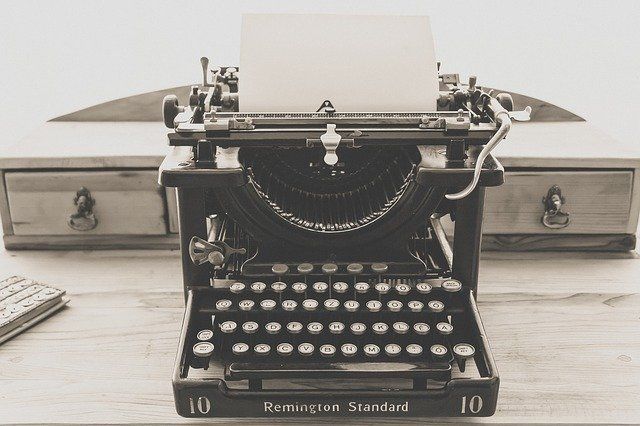Diversidad Literaria, S.L. ha sido beneficiaria de una subvención para la contratación estable de personas jóvenes, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Unión Europea, en el marco del Programa para el fomento de la contratación en la Comunidad de Madrid.
La luz del conjuro
Una antología de relatos de fantasía
138
Countdown finishe
2º Objetivo

Francisco J. Almagro
-
¡Conoce al autor!
Francisco J. Almagro nació en Úbeda (Jaén) en 1983, donde continúa residiendo. Tiene un Máster en Escritura y Narración Creativa, por SEFHOR, además de estar cursando el Método PEN (Planificación y Estructura de Novelas) y el Curso de Escritura Creativa, con Brandon Sanderson. Se graduó como Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, aunque trabajó como diseñador y maquetador y, más tarde, como tendero friki en El Dragón Verde. Desde joven ha organizado eventos de ocio alternativo, entre los que destacan ZERO’S Freaks y Level Ub.
Es miembro de la Sociedad Tolkien Española y uno de los fundadores de su delegación jiennense: el smial Amon Hen. Jugador habitual de rol y juegos de mesa, aficionado al cine, la literatura fantástica, los cómics de superhéroes, la música metal y el manganime, entre otras cosas.
Actualmente combina el diseño gráfico —en especial camisetas— con la escritura. Su primera novela escrita, Crónicas de Vesta, aspira a convertirse en una saga multiplataforma. En el instituto, a través de un concurso, se publicó por vez primera un relato suyo. Ha quedado tercero en los Premios de relato Gandalf 2022, de la STE. Con Diversidad Literaria, ha sido seleccionado hasta ahora en siete antologías de microrrelatos, además de quedar finalista en una de ellas.
@fj.almagro
-
¡Descubre su obra!
«La noche era cerrada. El brillo de la luna llena apenas traspasaba las gruesas nubes oscuras. Caminaba por las estrechas callejuelas de Enderron, ciudad a la que llegué por la mañana. Resultaba imposible no pisar los charcos, desperdigados por doquier, en aquel suelo de tierra. Al final de la calle, un edificio resplandecía; imaginando que sería la taberna, me dirigí allí. Detuve los pasos junto a la puerta del local. Sobre el dintel, un rótulo que rezaba “El Oso Borracho”, encima del cual se encontraba tallada la efigie de un oso rampante, sosteniendo, en cada una de sus zarpas delanteras, una jarra de cerveza. El bullicio de su interior contrastaba con el sepulcral silencio que dominaba el resto de la ciudad. Empujé la pesada puerta de madera, con la intención de pasar al interior.
Al entrar al local, la primera sensación fue un profundo hedor que inundó mis fosas nasales. La taberna estaba repleta de parroquianos, la gran mayoría eran humanos y, buena parte de ellos, bastante escandalosos. En la esquina más alejada de mi posición, se hallaba una mesa ocupada por cuatro enanos, a los cuales se les veía muy cerca unos de otros, como si cuchichearan entre ellos, y mirando desconfiados hacia los lados. Una lozana muchacha, con dos trenzas que caían hasta su generoso escote, caminaba llevando tres jarras de bebida en cada una de sus manos. Al pasar de lado junto a una mesa, uno de los clientes se giró con un silbido, pero ella le ignoró, mientras él se quedó mirando con lascivia el sinuoso movimiento de sus caderas.
Desde su posición, tras la barra, el tabernero escupió al interior de una jarra para, a continuación, frotarla con un paño mugroso que colgaba de su cintura. Finalmente, hallé lo que buscaba: una mesa, cerca de la barra, ocupada por una sola persona y con una silla libre al otro lado. Me acerqué hacia allí. Era un hombre robusto, con una barba pelirroja, la cual comenzaba a tener más canas que cabellos anaranjados».

Silvia Rosa Negra
-
¡Conoce a la autora!
Soy Silvia Cobos López aunque para escribir siempre usé Silvia Rosa Negra, desde los 15 hasta los casi 35 que tengo hoy. Natural de Higuera la Real, Badajoz, mi sueño siempre fue escribir. Dada mi situación, me di cuenta de que no podía trabajar para lo que estudié, Ingeniería Técnica en Informática, decidí cumplir el sueño que siempre vivió conmigo: dedicarme a la escritura.
Así comenzó esta nueva aventura, participaba en concursos de poesía y microrrelatos. Y cuál fue mi sorpresa cuando un día me vi entre los diez seleccionados de más de 400 microrrelatos. Esto junto a que días después me llamasen para colaborar en una antología, pues mis escrituras habían gustado, me hace pensar que creo que puedo tener algo de talento. Así que, con mucha ilusión, entregué un ejemplar del libro donde quedé seleccionada en la biblioteca de mi pueblo. Con la ilusión de que se lean esas cinco líneas que gustaron y se animen a seguir leyendo cosas mías.
La escritura será mi meta y mi oficio a partir de ahora, escribir y que se puedan leer las cosas que escribo.
-
¡Descubre su obra!
PRÓXIMAMENTE...

Dolores Acedo Rivero
-
¡Conoce a la autora!
Nace el 28 de mayo del 1963, en el seno de una familia trabajadora. A sus escasos dos años, junto a sus padres y hermanos abandonan el pueblo en busca de un mejor futuro, para asentarse en una pequeña población en crecimiento.
Debido a su corta edad se adapta perfectamente a la vida y carácter de su nuevo hogar, creando un especial vínculo con la ciudad que influye también en su personalidad.
Su educación tuvo lugar en centros públicos, desde primaria hasta la formación profesional. Siempre tuvo gusto por las letras, amante de la lectura y de la escritura que le permitió gestionar emociones, proyectar sueños o imaginar mundos y situaciones inalcanzables.
Amante también de la naturaleza, de la familia, de sus amigos y de la buena gente que siempre está dispuesta a comprender sin juzgar, y a ayudar sin cuestionar.
Nuevamente cambia su lugar de residencia para formar una familia, se desplaza a una gran urbe en la que resulta más difícil la adaptación; aun así, y con el paso de los años acaba siendo su hogar y el de sus dos hijas.
La literatura pasa a un segundo término ya que la vida laboral y familiar ocupan la mayor parte del tiempo, y aunque la lectura siempre compartió espacio, escribir requería más dedicación y concentración.
Casi sin darse cuenta va encontrando momentos para disfrutar del arte del relato o la narrativa, de la capacidad de expresar todo cuanto pasa por su mente, dando forma a infinidad de vivencias e ideas. Y es así como redescubre su pasión, en silencio, escuchándose a sí misma para poder transmitir todo cuanto necesita exteriorizar.
-
¡Descubre su obra!
Comienzan a asomar grandes masas de nubes que van oscureciendo el cielo, el verde se torna más intenso mientras los escasos rayos de sol abandonan la ladera de la montaña, dejando paso a una suave brisa, precursora de la lluvia que no tardará en caer.

Susana Maqueira Méndez
-
¡Conoce a la autora!
Susana Maquieira Méndez es una escritora argentina-española, nacida a finales de la década de los ́50; refleja en su obra situaciones y vivencias desde su misma infancia.
Vivió y creció en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires; vive desde hace algún tiempo en Cambrils, en la provincia de Tarragona, España.
Su gusto por la lectura y la escritura le llevó desde pequeña a dedicarle sus ratos libres a dichas actividades. Aunque nunca se decidió a publicar sus obras en medios de comunicación, sí lo hizo en redes sociales, en entidades de bien público, y en eventos especiales para amigos, familiares o allegados.
Durante sus años de docente de nivel inicial, recreaba a sus alumnos con cuentos de su autoría que, aún hoy, son repetidos por colegas que trabajaban junto a ella y como abuela le graba sus cuentos a su nieto Benjamín, que vive en Argentina. Se los narra como hizo con sus dos hijos cuando eran pequeños.
Ahora que está jubilada, de sus múltiples actividades, ha decidido dar a conocer sus obras y compartir esas experiencias, por medio de las letras, con todos los que deseen conocer su estilo.
Ha recibido premios en diversas presentaciones a concursos literarios y participaciones en certámenes que le permitan libremente elegir el tema en el que quiera explayarse.
Poco conocida, pero mucho para conocer.
-
¡Descubre su obra!
Desde pequeña los dragones, el caballero y la dama eran personajes que circulaban por mi fantasía infantil. Madre, maestra, siempre con libros e historias que narrar, impregnaron mi imaginación y me llevaron a tener en mi inconsciente esos arquetipos como parangones en esta existencia, a los que iba comparando con la realidad del día a día.
Cada narración de la obra es un recorrido por las diferentes etapas por las que he vivido: la educación, la política, la comunicación, la justicia y mi compromiso con la minoría en situación de riesgo y mis estudios holísticos.
Aunque la que más me marcó fue la de mamá, con todas las responsabilidades y disfrutes que conlleva, llegó el ser abuela que agregó, a los personajes mencionados, mi amor por los dinosaurios, que hicieron que volviera a esas tareas que estaban adormecidas: tejer y narrar cuentos. Bien de "iaias".
Por eso, estas narraciones marcan esas etapas, desde una perspectiva de fantasía y de verdad. Por lo menos, desde mi verdad.
Va un guiño al lugar que ahora me alberga, que no por nada tiene al dragón, al caballero y la dama unidos por los libros y las rosas, como un hito de sus historias y tradiciones.
Deseo las disfruten y encuentren esos nexos entre la realidad y la fantasía.

Antonio Forascepi Marcilla
-
¡Conoce al autor!
Antonio Forascepi Marcilla, aunque de origen italiano por parte paterna, nació en España. Desde pequeño, descubrió su afición a escribir. Y así surgieron sus principios literarios. Ha escrito innumerables relatos y poemas que guardaba en algún cajón sin buscar publicarlos. De hecho, muchas veces, buscando otra cosa se encuentra con obras suyas que ya tenía olvidadas, incluyendo letras de canciones (algunas de esas letras, su hermano, músico y cantante, les puso música y se pueden ver en internet). Además de todo eso, Antonio escribió y dirigió alrededor de diez cortometrajes, constatables también en la red. También ha escrito un largometraje y ahora está terminando una obra de teatro, además de otros proyectos cinematográficos.
-
¡Descubre su obra!
PRÓXIMAMENTE...

José Vidal Bolaños Betancort
-
¡Conoce al autor!
José Vidal Bolaños Betancort, presentador del programa Hablando Abiertamente de Nortevision, presentador y director de los programas de radio: Cultura Trendingtopic, Doctor, ¿qué tengo?, Time to sport, Trending Digital en radio Faro del Noroeste, presentador y director del programa de radio Coffee Time en Radio Gáldar, redactor en diferentes magazines como Norte de Gran Canaria, Revista el 29, Canaria Trending topic, escritor y miembro de la asociación Palabra y Verso, colaborador en más de 50 antologías como escritor, formador, integrador social, creador artístico multidisciplinar, en general un apasionado de los medios de comunicación y el arte en todas sus vertientes.
-
¡Descubre su obra!
PRÓXIMAMENTE...

María Petrica
-
¡Conoce a la autora!
Hola, soy Maria. Soy creadora de contenido multimedia. Durante más de 20 años formé parte del Grupo Antena, el segundo grupo de radiodifusión más grande de Rumanía, en el Departamento Creativo, una especie de tele-fuente de promos, reportajes y soporte editorial para programas de televisión de varios géneros.
Descubrí mi primer mundo de metáforas en la escritura de uno de los más conocidos escritores rumanos: Ionel Teodoreanu. Me encantó la adolescencia y me ha dado el suave empujón para empezar escribir. Tengo pendiente publicar un volumen de poemas, El Hombre y el Miedo al hombre, uno de relatos, El mensaje dentro del cajón y una novella todavía sin título ni final (porque todos sabemos que elegirlos es lo más complicado del mundo :)).
Vivo en España desde hace cinco años, en Benicàssim, el lugar donde el mar se da palmaditas en el hombro con la montaña. He venido aquí para disfrutar del sol y su calor, pero la más hermosa calidez la descubrí dentro de la gente. Y sentí que me esperaba, como un gran alma con un par de ojitos de mar. Estoy muy contenta y orgullosa de participar a este proyecto tan bonito, para mí es como dejar las huellas de tus pies en la orilla del mar. Cuando la ola las come, nos parece que desaparecen, pero solo están nadando para encontrar otras huellas.
-
¡Descubre su obra!
El mensaje del cajón
¿Una ex princesa? No existe tal cosa. Los títulos no mueren, y los gatos tienen muchas vidas para mezclar por aquí. Miro detenidamente al gato, tiemblo y empiezo a comprender. Ella es una princesa, este “ex” viene de otra cosa. De su otro estado. Podría ser el del antiguo ser humano.
Todo el sabor de una princesa gira, cósmicamente, alrededor de los ojos. Todo sucede dentro de ellos y pasa a través de ellos. Incluida la espera, más pacífica o más guerrera, de los súbditos y demás aspirantes al trono. Creo que el tiempo todavía está mirando a los ojos de la princesa. Una señal de ellos, o cejas suspendidas, puede cumplir sueños o derribar ciudadelas.
Las parejas formadas susurran sus resultados, y lentamente me muero de curiosidad. Tuve que arriesgarme, involucrarme, qué… dije que tenía bragas rojas, simplemente no me hizo mostrarlas, ¿creo?
Sin saberlo, podrían ser candidatos para su Corte de Princesa. Con un acceso condicionado por la importancia o gravedad de las confesiones y posiblemente limitado de repente, cuando la Princesa siente redondear su soberanía.
COLABORA CON EL PROYECTO
Todos los siguientes packs incluyen, como mínimo, un ejemplar de la antología, un marcapáginas y envío nacional.
¿Eres una empresa y, además de colaborar con el proyecto, quieres publicidad?
¡Este es tu Pack!
- 2 Ejemplares de la antología
- 2 Marcapáginas
- Hasta 2 menciones si se alcanza el segundo objetivo en la página general de agradecimientos de la antología
+ Envío nacional
- 5 Ejemplares de la antología
- 5 Marcapáginas
- Hasta 5 menciones si se alcanza el segundo objetivo en la página general de agradecimientos de la antología
+ Envío nacional
- 15 Ejemplares de la antología
- 15 Marcapáginas
- Mención especial con logo de la librería o nombre en la cubierta de la obra como colaborador
+ Envío nacional
(El P.V.P. del libro, una vez terminado el proyecto, será de 20 euros. Este pack solo puede ser adquirido por personas jurídicas o autónomos)
- 1 Ejemplar de la antología
- 1 Marcapáginas
- Inclusión del logo de la empresa o entidad en la página web del proyecto y en la cubierta de la obra
- Promoción en redes sociales y páginas especializadas
+ Envío nacional
- 2 Ejemplares de la antología
- 2 Marcapáginas
- 1 Dedicatoria exclusiva del mecenas al autor seleccionado en una página especial
+ Envío nacional
Sobre el proyecto y la recompensa
LA LUZ DEL CONJURO es uno de los proyectos de CROWDFUNDING que Diversidad Literaria ha puesto en marcha con el objetivo de cumplir los sueños de nuestros autores, entre los que se encuentra la edición de este libro colaborativo. Para ello, Diversidad Literaria y los autores y autoras dispondrán de un periodo de 2 MESES para convertir esta aventura en una realidad. A continuación, encontrarás todo lo referente a esta obra, una antología creada por siete escritores cuyo principal objetivo será editar una recopilación de relatos de fantasía. Y tú, ¿ya estás preparad@ para adentrarte en estas historias y descubrir los mundos mágicos que esconden?
01

Venta de 100 ejemplares
¡El libro se edita y cada uno de los autores participantes recibirá ejemplares gratuitos de la obra!
02

Venta de 120 ejemplares
El nombre de los mecenas (personas que han hecho aportaciones al proyecto) aparecerá en el interior del libro en una página especial, o en forma de agradecimientos personalizados por parte de los autores.
03

Venta de 160 ejemplares
La antología contará con solapas de siete centímetros de ancho en las que se incluirán decoraciones del proyecto e información sobre sus autores y propuestas.
04

Venta de 300 ejemplares
Las calidades del papel (gramaje) en el que se imprima la antología aumentarán.
05

Venta de 450 ejemplares
Presentación en Madrid con alojamiento para cada unos de los autores y un acompañante a gastos pagados por la editorial y emisión del evento en directo en nuestros canales de Facebook.
Se estima que el proyecto termine a finales de julio de 2023. Los ejemplares serán enviados en un plazo máximo de tres meses tras la finalización del proyecto.